
No
nos cansamos de repetir, con pertinaz y legítima insistencia, que el
desprestigio de las ideas anarquistas resulta inacabable. Así, es
necesario indagar en lo que el medio de comunicación de masas por
excelencia, el cine, ha representado sobre el anarquismo.
Precisamente, en este siglo largo que llevamos de representaciones
cinematográficas el mundo "civilizado" se ha visto tan condicionado por
la tecnología audiovisual, que parecerá mentira para muchos que, hace no
tanto,una corriente socialista con una visión amplia de la libertad consideraba factible la emancipación de la clase trabajadora.
Hoy, que las ideas anarquistas deben ser continuamente revisadas para
actuar eficientemente sobre las nuevas sociedades, aunque nunca
rompiendo radicalmente con un pasado del que se puede aprender, habría
que clarificar lo que retiene el imaginario colectivo sobre unas ideas
que son eminentemente emancipadoras a nivel individual y, especialmente
no lo olvidemos, colectivo. A poco que nos despistemos, el delirio
posmoderno nos conduce a replegarnos dogmáticamente en la exégesis de
los padres fundadores de las ideas o a buscar refugio en peculiares
corrientes supuestamente anarquistas (o postanarquistas) igualmente
desapegadas de la realidad. Todo ello tiene un reflejo en la
representación audiovisual, con más calado que la literaria, en una
sociedad posmoderna que busca fundamentalmente la rápida digestión (y,
desgraciadamente, el no menos raudo olvido). Para bien y para mal, es
necesario asumir la situación en que nos encontramos bien entrado el
siglo XXI. Si de verdad queremos crear una visión compleja sobre la historia, hay que que indagar en el pasado y hacerle las preguntas pertinentes para enriquecer el presente.
Al igual que en otros academicismos, liberales, conservadores o
marxistas, los historiadores cinematográficos oficiales han tendido a
marginar al anarquismo y a reducir su historia a estúpidos lugares
comunes. La representación cinematográficas de los anarquistas (
Cine y anarquismo, Richard Porton, Gedisa 2001; un libro que ha conocido
una reciente revisión)
ha estado plagada desde el principio de esos mismos estereotipos, en el
mejor de los casos, o de una abierta demonización en muchos otros. Así,
la gran mayoría de los anarquistas es vista en el cine comercial de
manera irracional y violenta. Individuos hirsutos, vestidos de negro,
con una bomba en la mano, son vistos habitualmente en la pantalla como
representación habitual del anarquista. Si bien es cierto que, en
algunos casos de evidente calidad cinematográfica dicho estereotipo es
utilizado para
perturbar en ocasión una paz burguesa y un orden estatal de lo más cuestionable (es
el caso del cine de Buster Keaton o de Chaplin), se ha alimentado
inevitablemente el prejuicio en el imaginario popular. Excepciones,
agradablemente sorprendentes, por supuesto existen y en una discreta
película argentina,
Caballos salvajes (Marcelo Pyñeiro, 1995),
el emotivo anciano ladrón de bancos que interpreta Héctor Alterio se
confiesa orgullosamente anarquista (con más valor, cuando se hace ante
la acusación de "marxista" por parte de un joven más bien reaccionario).
Como hemos dicho, son excepciones encomiables y es digna de estudio la
persistente visión del anarquista como un loco o salvaje asesino sin
escrúpulos. Tal vez, la necia visión criminalista, que contempla al
anarquista como un individuo con alguna suerte de daño cerebral, ha
tenido eco en los directores cinematográficos desde comienzos del siglo
XX.
Un precedente en la literatura, casi contemporáneo a esos inicios del cinematógrafo, es la novela El agente secreto,
de Joseph Conrad, que reúne todos los prejuicios y estereotipos
posibles sobre los anarquistas, vistos de forma grotesca en el universo
de dicha obra. Resulta curiosa la adaptación cinematográfica más
famosa, La mujer solitaria (Sabotage, Alfred
Hitchcock, 1931), donde se prescinde de la ideología anarquista de los
terroristas para potenciar algo que, a pesar de su cierto
antianarquismo, se ha querido ver en la novela original: la equiparación entre policías y criminales (algo muy del gusto de la obra de Hitchcock). Una adaptación más reciente, The Secret Agent (Christopher
Hampton, 1997), pretendía recrear el ambiente londinense del siglo XIX,
con el mismo ambiente anarquista presente en la novela, aunque sin
demasiado brío. Todos esos clichés sobre el anarquismo presentes durante
décadas en el mundo cinematográfico tuvo su lamentable reflejo
posmoderno, no sabemos si irónico debido a la ambigüedad presente en la
trama, en la película norteamericana independiente Simple Men (Halt
Hartley, 1992). Se trata de una road movie en la que dos hermanos
buscan a su padre, una especie de radical de los años 60 más bien
perturbado, que lee pasajes de Malatesta como si fueran la verdad
revelada.
Con el triunfo de la Revolución rusa, el anarquismo fue doblemente
marginado, por parte de los estatistas en su totalitaria y unívoca
construcción del socialismo y por la del bloque liberal-capitalista,
donde el 'demonio rojo' quedaba exclusivamente representado por lo
bolcheviques. La estimable¡Viva Zapata! (Elia Kazan, 1952)) fue uno de los films más curiosos de la época, denostada por la parte marxista y ensalzada por algunos como crítica a la burocracia estatista y partidaria del anarquismo romántico del revolucionario mejicano. Algunas grandes producciones comerciales sobre la Revolución bolchevique, como Doctor Zhivago (David Lean, 1965) o Rojos(Warren
Beatty, 1981), donde se da voz a Emma Goldman, si bien de forma algo
ambigua, aunque reflejen el anarquismo de forma minoritaria son ejemplos
en la pantalla de cómo el socialismo marxista-leninista aplastó las
ideas libertarias y estableció las diferencias abismales entre la
sociedad civil y el Estado. En la película de Lean, una emotiva escena
en un tren reproduce el diálogo entre un bolchevique y un viejo
libertario: si el primero declara "no quiero anarquía", el segundo hace
una afirmación desafiante: "¡Viva la anarquía¡ Soy el único hombre libre en este tren; todos ustedes son ganado".
En el terreno más estrictamente anarcosindicalista, cabe destacar la sinceridad de un film como La Patagonia rebelde (Hector
Olivera, 1974), que cuenta en forma de thriller político uno de los
hechos más trágicos de la historia sindical argentina: el asesinato de
1.500 huelguistas y militantes anarcosindicalistas en 1921 durante la
huelga en la región. La película reconoce lo que debe el movimiento obrero argentino al sindicalismo de influencia anarquista y
establece cierta reflexión sobre la evolución domesticada de la clase
trabajadora en el país (y, desgraciadamente, por extensión en cualquier
otro). Curiosamente, la narración se inicia con el consabido atentado
anarquista, hacia un militar de alto rango, cuyos actos conoceremos
posteriormente, aunque esta vez se comprende el contexto en el que la
terrible represión empuja a actos desesperados. La revolución libertaria
española, paradójicamente, sigue esperando una gran obra
cinematográfica. A pesar de su valores, Tierra y libertad (Ken
Loach, 1995), y con el mérito de estar muy inspirada en la emotiva y
sincera obra literaria de Orwell, Homenaje a Cataluña, se acaba viendo
lastrada por su excesivo romanticismo, unas dosis de maniqueísmo, y por
su intento de idealización del Partido Obrero de Unificación Marxista,
víctima de la represión estalinista; el espíritu del film debería haber sido abiertamente libertario. No obstante, la película de Loach gana enteros al compararla con Libertarias (Vicente
Aranda, 1996), supuesto homenaje al grupo anarquista Mujeres Libres,
que se convierte en un irrisorio e insultante pastiche, de tono confuso y
plagado de personajes esquemáticos.
Para no dejar un mal sabor de boca, en este breve artículo sobre un
tema demasiado amplio, mencionaremos intenciones cinematográficas
abiertamente ácratas. Así, un cine que podemos considerar netamente
anarquista, y de indudable calidad, es el de Jean Vigo, desaparecido
prematuramente. Este director es recordado sobre todo por dos grandes
obras: Zéro de conduite (1933), ejemplo de pedagogía libertaria, que cuenta la insurrección de un grupo de estudiantes contra sus severos profesores, yL'Atalante (1934),
historia de amor entre un joven marinero sin objetivos y su esposa, con
un personaje anarquista de una gran fuerza vital, el tío Jules,
esforzado en transgredir las convenciones sociales. El carácter
anarquista, iconoclasta y transgresor de otro gran director de cine,
Luis Buñuel, autor de más de 30 films, daría para un extenso tratado.
Frente al empobrecimiento cultural generalizado, y la banalidad cada vez
más extendida del arte cinematográfico, urge recuperar las obras y el ejemplo de estos grandes cineastas.
Capi Vidal


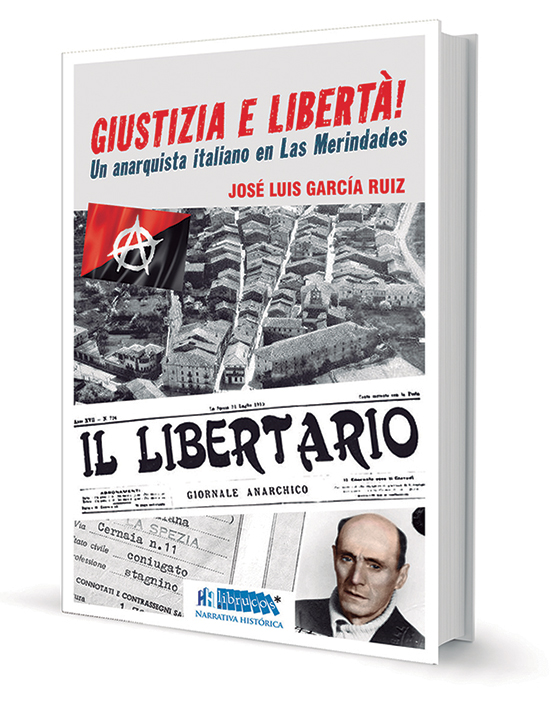

 No
nos cansamos de repetir, con pertinaz y legítima insistencia, que el
desprestigio de las ideas anarquistas resulta inacabable. Así, es
necesario indagar en lo que el medio de comunicación de masas por
excelencia, el cine, ha representado sobre el anarquismo.
No
nos cansamos de repetir, con pertinaz y legítima insistencia, que el
desprestigio de las ideas anarquistas resulta inacabable. Así, es
necesario indagar en lo que el medio de comunicación de masas por
excelencia, el cine, ha representado sobre el anarquismo.



